
Un dokusan (独参) es una entrevista formal y privada entre estudiante y maestro.
Literalmente significa “ir solo a ver a alguien respetado”.
Pues bien, en uno de esos encuentros, después de exponer mis planes para “eliminar mi ego”, el maestro me dijo:
“El peligro de esquivar el propio ego es acabar subordinándote al ego del otro.”
Aquella frase me abrió otra perspectiva, hasta el punto de cambiar el problema de sitio: el riesgo no era tanto “tener ego” como apegarse a una identidad, propia o ajena.
Entonces surge la pregunta: ¿Qué hacer con el ego?
Quizá lo primero sea comprender de qué hablamos cuando hablamos de ego, un término que, aunque hoy asociamos a la psicología o al desarrollo personal, tiene una larga historia y múltiples significados que conviene revisar antes de decidir si debe ser combatido, trascendido o simplemente comprendido.
El término ego proviene del latín y significa simplemente “yo”, una palabra que designaba la conciencia de sí sin connotaciones morales ni psicológicas. En la filosofía griega, esta noción se vinculaba al alma (psyche) o al intelecto (nous), entendidos como principios racionales del ser humano. Con el cristianismo, el “yo” adquirió una dimensión interior y espiritual, como el lugar donde el alma se encuentra con Dios. En la modernidad, Descartes situó el ego en el centro del conocimiento al afirmar “pienso, luego existo”, convirtiéndolo en el sujeto pensante que fundamenta la realidad. Más tarde, el psicoanálisis lo interpretó como una instancia mediadora entre los impulsos, la moral y el mundo, mientras que las tradiciones orientales lo concibieron como una ilusión de identidad que debe ser trascendida.
Así, desde su raíz más simple, el ego ha pasado de ser expresión de conciencia a convertirse, según la mirada, en instrumento, mediador o fuente de confusión.
Pero más allá de su recorrido filosófico y de las interpretaciones que ha recibido a lo largo del tiempo, en nuestra realidad cotidiana el ego es, en esencia, un instrumento social, un mecanismo identitario que nos permite reconocernos como individuos e interactuar con los demás. Cumple una función necesaria: marcar los propios límites y definir un contorno que nos haga posibles en la relación con el otro y con el mundo.
Sin embargo, su naturaleza es ilusoria, porque no se basa en una realidad objetiva, sino en una construcción mental alimentada por tres fuentes: lo que creemos ser, lo que imaginamos que los demás piensan de nosotros y la imagen que deseamos proyectar.
El ego, por tanto, no es producto de un consenso compartido por nosotros y quien nos rodea, sino una ficción operativa, un relato que cada uno sostiene para mantener una coherencia interna y social. En muchos casos, esa imagen que el ego fabrica difiere notablemente de la percepción real que los otros tienen, lo que revela su carácter frágil, mutable y profundamente individual. Más que una verdad sobre quiénes somos, el ego es la tarjeta con la que nos presentamos, el reflejo que creemos ver en el espejo social donde continuamente nos miramos y esperamos confirmación de nuestra identidad.
Pero el ego, en sí mismo, no es una enfermedad ni algo tóxico; es una pieza más que nos permite encajar en el puzle de egos que conforma el tablero de nuestro entorno social.
¿Entonces, si el ego no es un problema, por qué ese afán por combatirlo?
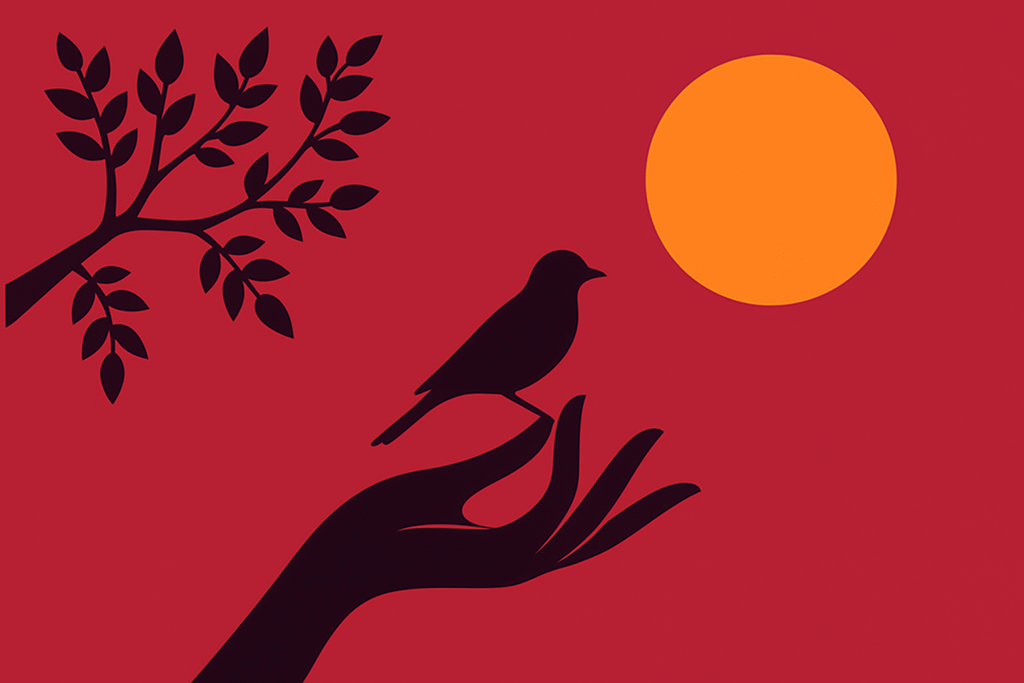
En realidad, el conflicto no debería estar en el ego, sino en la conciencia que se tiene de la ilusión que representa. El ego se vuelve problemático cuando aparece un apego excesivo a esa identidad, hasta el punto de confundirse con ella y creer que no hay nada más allá de lo que muestra.
Y aquí es donde entra en juego otro concepto: la naturalidad.
Mientras el ego busca aprobación y coherencia con la imagen que proyecta, la naturalidad nace del contacto directo con lo que uno es, sin necesidad de justificarse ni adornarse. El ego se alimenta de la comparación y de la mirada externa; la naturalidad, de la presencia y de la sinceridad interior.
No se trata de eliminar el ego —pues cumple una función necesaria en la vida social—, sino de reconocerlo sin identificarse con él, usarlo como interfaz y no como refugio. Cuando se es consciente del ego, deja de distorsionar la relación con los demás y con uno mismo: ya no actúa como máscara, sino como canal de encuentro genuino. En ese punto, la persona puede expresarse con libertad, no desde la falta de respeto o la indiferencia hacia la mirada ajena, sino desde una presencia clara y respetuosa, capaz de escuchar sin someterse y de mostrarse sin imponerse.
La naturalidad no implica desinterés por los demás, sino una forma más honesta de estar en relación. Significa poder expresarse sin necesidad de aparentar y poder acoger al otro sin sentirse amenazado ni en defensa. En ese espacio más sereno, deja de ser determinante la imagen que se proyecta y pasa a ser la coherencia sencilla entre lo que uno siente que es y cómo se muestra.
En este sentido, el Zen ofrece una vía de comprensión directa de esta dinámica.
No busca destruir el ego, sino observar el apego que lo sostiene, especialmente a través de las emociones que emergen cuando ese ego se siente amenazado, ignorado o herido. La práctica de la atención plena permite ver cómo la mente reacciona al toque del orgullo, del miedo o de la vanidad, y cómo esas emociones nos encadenan a la imagen que queremos preservar.
Desde la mirada zen, cada emoción que surge es una oportunidad para reconocer el gesto del ego y soltar la identificación con él. En esa observación silenciosa, sin juicio ni resistencia, se revela algo más amplio y sereno que el ego: la conciencia misma, el fondo inmutable desde el cual todo aparece y desaparece.
Comprender esto no es una idea, sino una experiencia: la de dejar de ser el personaje y ser quien lo observa, sin nombre, sin forma, sin necesidad de ser nadie.
Y en esa experiencia, el ego recupera su lugar: ya no es enemigo ni dueño, sino una herramienta al servicio de la conciencia.
© 2026 Kai's. Todos los derechos reservados.
La reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de este contenido queda prohibida si no se cita expresamente su procedencia.
