
El capítulo El prodigio de las lenguas, del libro Buda de Juan Arnau, contiene una escena aparentemente sencilla, pero de una profundidad poco habitual. En ella, el Buda responde a una cuestión concreta —el uso de la lengua en la transmisión del dharma— y, al hacerlo, formula una posición sobre el lenguaje, el sentido y la relación entre quien habla y quien escucha. La lectura de este pasaje ha sido el punto de partida de esta reflexión, no tanto para comentar el texto, como para explorar sus implicaciones en nuestra manera contemporánea de comunicar, enseñar y transmitir significado.
Vayamos primero con el texto:
El prodigio de las lenguas
Estando el Bodhisattva junto a los amigos del dharma en Āmravana, la Arboleda de los Mangos, en los alrededores de Nalandā, dos hermanos llamados Yamelutekulā, de origen brahman, dotados de dulce voz e instruidos en la pronunciación de los Vedas, se dirigieron al Tathāgata en estos términos:
—Numerosos son los monjes de la comunidad y numerosos sus orígenes, sus clanes, sus familias y sus lenguas. Cada uno de ellos corrompe la palabra de Buda utilizando su propio dialecto, su propio modo de expresión, sus propios refranes y fábulas. Permítanos el Tathāgata poner la palabra del Buda en chandas, en verso sánscrito métrico. De este modo el dharma se recitará cantado, con el rigor con el que se recita el Veda.
A lo que el Tathāgata contestó:
—Sería desacertado limitar el dharma a una única lengua. El dharma se encuentra libre de la vanidad del idioma, libre de los perjuicios de aquellos que se atan a la letra y no al significado. Para ellos, la selva de las palabras se erige como una muralla. En verdad el dharma rompe las barreras entre las lenguas. La red del pescador existe debido al pez, una vez atrapado el pez, se puede prescindir de la red. Las palabras existen debido a su significado, una vez atrapado el significado, se puede prescindir de las palabras. No dudéis en enseñar el dharma en tantas lenguas como encontréis, para que su sonido alcance a todos aquellos que puedan entenderlo, ya sean maghadīs, kāsis, vrjis, kosālas o licchavis. Hablad con calma y sin prisa, evitad las palabras que no entiende la gente común, sed diligentes y pacientes. Tan enemiga del dharma es la palabra afectada como la palabra vulgar.
Y recordó que, en una ocasión, encontrándose en el lago mandākini, cerca de Udumā, mantuvo una conversación con cuatro poderosos reyes: Dhrtarāsra, Virūdhaka, Virūpaksa y Vaisravana. Y al describir los pasos que se han de seguir en el camino hacia el despertar, pronunció las primeras frases en sánscrito, que era la lengua que podía entender Dhrtarāsra y Virūdhaka. Para Virūpaksa utilizó un dialecto local y para Vaisravana, el lenguaje que hablan las gentes del Sur.
De este modo los cuatro pudieron entender y abrazar el dharma.
Y los que habían escuchado reflexionaron: “En verdad la palabra del Buda es ligera, no pesada, grácil, amena, no aburrida. Tiene ritmo, pero no se canta. Huye de la pomposidad de los himnos y de las afectadas entonaciones de la recitación védica. Huye de toda exageración y retórica. Pronunciando un único sonido, el Buda hace llegar su mensaje a todos los seres, y cada uno lo recibe de acuerdo con sus entendederas y todos sienten que se dirige a ellos personalmente. En verdad la palabra del Buda es fundamento de todos los sonidos”
Hay un reflejo recurrente en muchas tradiciones espirituales, filosóficas y culturales: proteger el sentido elevándolo, separarlo del habla común, rodearlo de formas nobles, métricas impecables y lenguajes reservados a quienes “saben”. Ocurrió, por ejemplo, en el catolicismo previo al Concilio Vaticano II, cuando la misa solo podía celebrarse en latín (y de espaldas a los feligreses), hasta que se autorizó el uso de las lenguas vernáculas para facilitar la participación de los fieles. Esta tentación suele presentarse como cuidado, como respeto, incluso como fidelidad a la tradición. Pero con demasiada frecuencia es otra cosa: una forma de apropiación del sentido, un modo de ejercer control y autoridad sobre la experiencia espiritual.
Cuando el lenguaje se convierte en signo de pertenencia, cuando el acceso al significado exige dominar un código prestigioso, el sentido deja de circular y empieza a administrarse. Ya no se comparte: se gestiona. Se establece entonces una jerarquía entre quienes “entienden de verdad” y quienes solo acceden a lo que otros deciden explicarles. Y en ese desplazamiento, lo que se pierde no es solo comprensión, sino también libertad.
Ese gesto no es nuevo. Viene de lejos. En la época del Buda ya estaba presente en las castas del saber (los brahmanes), en la identificación entre lengua sagrada y verdad, entre pronunciación correcta y legitimidad. Allí donde el idioma se convierte en marcador de estatus, el contenido queda subordinado a la forma. Y la forma acaba devorando al significado.
No es casual que esta actitud recuerde a los “pedantes” del poema He andado muchos caminos de Antonio Machado: los pedantes que miran, callan y piensan; los que saben porque no beben el vino de las tabernas. Son figuras del saber distante, desconectado de la vida. Un conocimiento que no se contrasta con la experiencia se vuelve individual, cerrado y, en el fondo, estéril.
Aquí aparece una paradoja incómoda: pretender preservar la palabra puede convertirse en la forma más eficaz de vaciarla de sentido. Cuando se impone una lengua única, un modo correcto o una forma canónica de decir, se dificulta precisamente aquello que se pretende cuidar: que el mensaje circule, que llegue, que sea vivido.
No es la diversidad de acentos lo que degrada el sentido, sino la obsesión por fijarlo. El problema no es que cada cual hable desde su dialecto, su imaginario o su experiencia; el problema es creer que existe un punto exterior, puro y normativo, desde el cual juzgar esas formas como desviaciones y, con ello, subordinar a quienes las usan. Cuando se adopta esa posición, el lenguaje deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en una herramienta de clasificación y jerarquía.
Así, lo que podría ser un espacio de comprensión mútua se transforma en un territorio vigilado, donde unos validan y otros esperan ser validados en su manera de decir. Ahí el lenguaje deja de ser puente y se convierte en frontera. La palabra ya no abre y une: excluye.
Frente a eso, la respuesta del Buda es radicalmente sencilla y subversiva: el sentido no pertenece a ninguna lengua. No está cautivo de ningún registro elevado ni de ninguna pronunciación impecable. El significado no se degrada al pasar por bocas diversas; al contrario, se fortalece a través de la diversidad de canales.
La metáfora que utiliza el Buda es de una claridad implacable: la red no es el pez. Sirve para atraparlo, no para sustituirlo. Cumplida su función, puede abandonarse sin remordimiento. Las palabras funcionan del mismo modo. No son el sentido; son instrumentos. Herramientas provisionales al servicio de algo que las trasciende y que, precisamente por eso, les da razón de ser. Aferrarse a ellas, confundirlas con aquello a lo que apuntan, convertirlas en objeto de veneración, es olvidar para qué existen.
Este principio vale tanto para la retórica solemne como para la vulgaridad descuidada. Porque no se trata ni de embellecer el lenguaje ni de rebajarlo, sino de ajustarlo. De encontrar la palabra justa: la que alcanza sin imponerse, la que no humilla ni exhibe, la que no se eleva para marcar distancia ni se disuelve en la superficialidad.
Comunicar no es deslumbrar ni simplificar hasta vaciar. Es hacerse cargo del otro: de su capacidad real de comprender, de su tiempo, de su vivencia. Y eso exige atención, paciencia y una ética del lenguaje que hoy rara vez se tiene en cuenta.
El modelo que sugiere el texto que hemos seleccionado es de una potencia extraordinaria: un único sonido que llega a todos, y que cada cual recibe según su comprensión, con la sensación de que se le habla directamente.
Ahí el lenguaje deja de ser propiedad del emisor y se convierte en un espacio compartido. Quien habla no controla cómo será recibido lo que dice, pero sí cuida que nada, en su forma, obstaculice la recepción. No busca adhesión, ni autoridad, ni reconocimiento. Busca, simplemente, que la palabra llegue a su destino para que sea transformado en algo con sentido.
Tal vez ese sea uno de los principios más olvidados de la comunicación contemporánea: que no se trata de decir bien, sino de que algo llegue. Y para que llegue, no basta con hablar correctamente ni con dominar un lenguaje prestigioso; es necesario crear las condiciones para que el otro quiera escuchar. Eso implica renunciar a usar la palabra como marca de superioridad y asumirla como un medio de relación. El valor de lo que se dice no se mide por cómo suena, sino por lo que permite comprender, compartir y poner en práctica.
Comunicar no es afirmar una posición, sino abrir un espacio en el que el otro quiera entrar y pueda comprender.
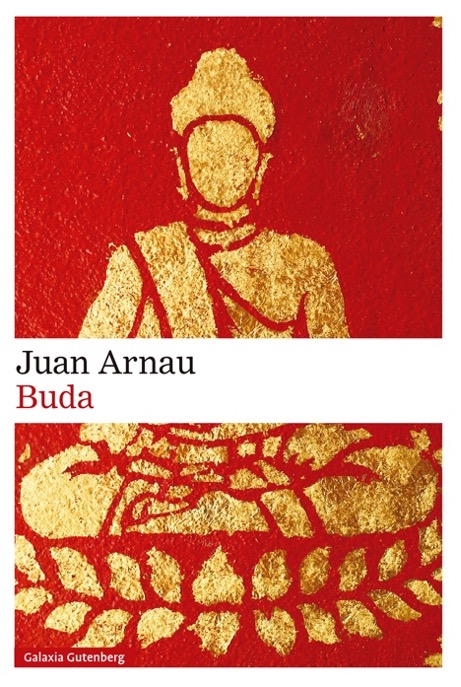
Juan Arnau, es un autor prolífico y un estudioso de las tradiciones filosóficas de la India, trabaja directamente con fuentes canónicas del budismo temprano. En su libro Buda, no intenta explicar el budismo desde fuera ni ordenarlo en un sistema conceptual, sino dejar hablar a los textos, respetando su tono, su oralidad y su orientación práctica. El resultado es una obra que no traduce solo palabras, sino una manera de decir y de transmitir, en la que el sentido importa más que la forma que lo sostiene.
© 2026 Kai's. Todos los derechos reservados.
La reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de este contenido queda prohibida si no se cita expresamente su procedencia.
